Autor: Lorenzo Maria Pacini
El mesianismo neoconservador estadounidense tiene un rasgo particularmente llamativo: Estados Unidos de América se siente el salvador del mundo y, por lo tanto, justifica cualquier acción a escala global. Nada nuevo hasta aquí. Existe, empero, un elemento que pertenece exclusivamente a tiempos más recientes, a hogaño, y que con el advenimiento de la segunda presidencia de Donald Trump se ha hecho más fuerte: el síndrome del Salvador. Un síndrome afecta en exclusiva a los estadounidenses.
Sobre la necesidad de “salvar” a alguien
Estamos hablando, más allá de toda ironía, de algo muy serio y que la psicología y la sociología han analizado con acierto.
El síndrome del Salvador es un fenómeno psicológico que denota una predisposición patológica a responsabilizarse del bienestar de los demás a expensas de la propia salud psicológico-emocional. Este comportamiento se caracteriza a menudo por una necesidad compulsiva de intervenir en la vida de los demás, tratando de resolver sus problemas y dificultades, incluso cuando tales intervenciones no son necesarias ni deseadas. Aunque a menudo se idealiza la figura del Salvador, este síndrome esconde una serie de mecanismos que, si no se reconocen, pueden provocar graves distorsiones en las relaciones interpersonales e irreparables daños al bienestar individual.
La naturaleza del síndrome es compleja y puede deberse a múltiples factores psicológicos y sociales. Una de las principales causas está relacionada con experiencias tempranas de disfunción familiar: en contextos familiares caracterizados por abusos, negligencias o problemas psicológicos de los padres, el niño puede interiorizar la necesidad de “rescatar” a los miembros de su familia como estrategia de supervivencia; en algunos casos, el individuo asume, desde temprana edad, el rol de cuidador, intentando poner freno al malestar emocional de los padres o familiares, desarrollando así una tendencia a tratar de resolver los problemas de los demás como forma de ganar afecto o reconocimiento.
Paralelamente, otro origen psicológico podría situarse en el deseo de compensar deficiencias emocionales internas. Aquellos que sufren de baja autoestima o que no han logrado construir una identidad emocional sólida pueden buscar definir su propio valor “rescatando” a otros. Este comportamiento se convierte en una forma de autoafirmación: salvar a otros proporciona un sentido de importancia y aprobación social que llenaría un vacío emocional y afectivo.
El síndrome puede verse influido por un contexto cultural que enfatiza valores como el altruismo y el autosacrificio, no pocas veces de manera distorsionada. En algunas culturas, la figura del Salvador se idealiza y se asocia con cualidades morales superiores, lo que crea una fuerte presión social para que los individuos, en particular las mujeres, acepten el papel de “cuidador”; esto es, alguien que resuelve los problemas de los demás. Este contexto contribuye a la percepción de que ser indispensable para los demás sería sinónimo de realización y valor personales.
Una de las principales características del síndrome, sin embargo, es la persistente dificultad para establecer límites emocionales y prácticos. Las personas que padecen este síndrome tienden a abrazar un excesivo sentido de la responsabilidad hacia los demás, hasta el punto de sacrificar su propio bienestar físico y emocional. La incapacidad de decir “no” o establecer límites conduce a una invasión continua del espacio y el tiempo del otro, lo que conduce a un agotamiento de los recursos personales.
Este fenómeno puede observarse en múltiples contextos, desde relaciones familiares hasta amorosas e incluso profesionales. En una relación de pareja, por ejemplo, una persona con síndrome del Salvador puede sentirse obligada a resolver los problemas de la otra parte, incluso cuando no requiere intervención o incluso carece de la debida preparación. El efecto de tal dinámica es un desequilibrio progresivo de la relación, donde la persona “salvadora” se sitúa en una relación disfuncional, donde la otra persona no desarrolla la capacidad de afrontar sus propias dificultades de forma independiente, abonando así formas de dependencia emocional.
En un entorno laboral, este síndrome puede manifestarse como una dedicación excesiva a las necesidades de compañeros o superiores, en detrimento de los propios objetivos profesionales. La persona empeñada en el rescate tiende a asumir cargas no solicitadas, tratando incluso de resolver los conflictos de los demás, lo que puede provocar una sobrecarga de trabajo y una falta de reconocimiento de sus esfuerzos.
Otro aspecto clave del síndrome del Salvador es la búsqueda continua de aprobación del entorno. De hecho, el salvador a menudo se ve a sí mismo como alguien que hace algo bueno y necesario para los demás, nutriéndose de la aprobación que recibe a cambio. Este comportamiento está relacionado con la necesidad de ganar un sentido de valía a través del reconocimiento externo. La satisfacción derivada de ayudar a los demás puede convertirse en una obsesión, creando una espiral en la que el individuo se esfuerza cada vez más por “salvar” a los demás, sin detenerse jamás a reflexionar sobre sus propias necesidades.
Las implicaciones psicológicas del síndrome del Salvador son muchas y potencialmente dañinas. En primer lugar, quienes adoptan este comportamiento de forma crónica probablemente sufran agotamiento emocional y estrés. Un compromiso excesivo con los demás, sin tomarse nunca tiempo para uno mismo, puede conducir a un verdadero agotamiento. El individuo, entonces, se enfrenta a un sentimiento constante de fatiga, frustración e insuficiencia, y a menudo sin ser capaz de asumir la necesidad de cuidarse a sí mismo.
Otra consecuencia psicológica es el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión. Debido a que el “salvador” se dedica constantemente a los demás sin detenerse a reflexionar sobre su propio bienestar, genera una cierta desconexión emocional que puede desembocar en una profunda tristeza o una crisis de identidad. La persona puede llegar a sentirse alienada, como si ya no tuviera un espacio emocional propio, reduciendo su valor a aquello que puede hacer por los demás.
En lo que se refiere al ámbito de las relaciones, el síndrome del Salvador puede provocar un deterioro progresivo de los vínculos afectivos. La falta de límites y el continuo autosacrificio favorecen dinámicas disfuncionales, en las que la relación se basa en un desequilibrio emocional. La persona “salvada” puede sentirse abrumada por el apoyo continuo y, paradójicamente, desarrollar formas de dependencia o en su caso de resentimiento hacia el “salvador”. Esta disfunción relacional puede acabar en animosidad, conflicto y, en última instancia, en un distanciamiento, ya que ambas partes involucradas terminan siendo incapaces de satisfacer sus propias y auténticas necesidades.
El síndrome de las Barras y las Estrellas
Tras este examen indroductorio en el que hemos tratado de definir la patología, paso a abordar su análisis geopolítico.
Aunque no es un fenómeno exclusivamente norteamericano, sí podemos afirmar legítimamente que Estados Unidos está patinado por este síndrome. La larga tradición mesiánica, vinculada a los movimientos evangélicos y pentecostales, que hacen del sionismo la pieza central de su teología política, ha sido una parte integral del espíritu estadounidense desde la irrupción de los primeros colonos puritanos ingleses.
La pregunta clave, sin embargo, que debemos hacernos se refiere a la extensión de este síndrome fuera de las fronteras de Estados Unidos. Existe una cierta tendencia a admirar, reverenciar y celebrar al nuevo presidente estadounidense como una suerte de salvador. No todos coinciden cuál es el objetivo último de la salvación: algunos dicen que rescatar el liberalismo, no faltan quienes pretenden salvar al mundo de los extraterrestres y de la crisis económica, e incluso los que pretenden una versión revival del fascismo o están convencidos que Trump es el mesías que derrotará al Nuevo Orden Mundial. Las interpretaciones son variadas y todas serían dignas de un estudio en profundidad, para psicólogos y sociólogos, naturalmente.
La pregunta obvia es: ¿por qué? ¿Qué tiene de salvífico Trump?
Aquí entraríamos en el análisis de una especie de “egregor” o “entidad colectiva” política a escala planetaria. Estados Unidos ha establecido un dominio tan fuerte que ha alterado la conciencia colectiva de pueblos enteros. Nos guste o no, Estados Unidos fue el primero en explotar la mente desde un prisma bñelico [guerra cognitiva], dando por sentado que la información era el arma esencial [infoguerra]. Por supuesto, Estados Unidos no es ciertamente la primera “dictadura” o “tiranía”, ni es el primer país en haber entendido históricamente que hay que gobernar las mentes de las personas antes de gobernar sus cuerpos, pero es bien cierto que Estados Unidos ha sido capaz algo que nunca se había llevado a cabo antes: manejar al unísono la explosión tecnológica y las sociedades de masas en su beneficio.
De esta guisa, nos encontramos, por ejemplo, incluso a los rusos que ensalzan a Trump como si fuera una especie de pacificador global, dispuesto a derrotar al liberalismo, combatir la corrupción, llevar la paz a todas las fronteras y hacer que la economía planetaria sea más justa. Poco importa que haya sido precisamente Trump el primero en apoyar durante años el conflicto contra el “monstruo comunista” ruso, engañando incluso sobre la cuestión ucraniana. Europeos, como es el caso de los italianos, celebran a Trump como “el menos malo” que “hará algo bueno” mientras olvidan que podría enviar a la guerra al país que tanto ama y que mantiene bajo el yugo de la ocupación militar, económica y política, invitando a la primera ministra a ejercer el papel de sirvienta en la toma de posesión presidencial.
Estamos frente a algo así como una especie de extensión del hechizo, que ya estaba allí, que parece haber retomado el vuelo. El encanto del cartel salpicado de estrellas no cambia. El “sueño americano” sigue vivo y se ofrece a todos.
Es evidente que hay algo de desequilibrio en todo esto. Para comprender acabadamente fuera de entusiasmos personales y celebraciones institucionales, aunque justificables, con toda seguridad hay que mirar más allá. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo es posible que países cuyas poblaciones todavía están abiertamente sometidas a colonización, ataques, amenazas, violencia, pobreza inducida, privación de soberanía, etc., etc., se apresuren a ensalzar al nuevo presidente estadounidense?
Es algo así como estar en un estadio viendo un partido de fútbol con dos equipos compitiendo por la victoria. Los hinchas de uno y otro equipo están cumpliendo con su deber, están en conflicto, incluso rozando la violencia, y prestos a celebrar a su equipo, gane o pierda. Sin embargo, los aficionados desconocen que son víctimas de una gran farsa, de un cambalache hilvanado para entretener, un juego en el que los verdaderos ganadores son los organizadores del partido que, por supuesto, no se sientan ni en las gradas ni siquiera en los banquillos.
Traducción: Juantxo García
Fuente: https://strategic-culture.su/news/2025/01/29/the-savior-syndrome/

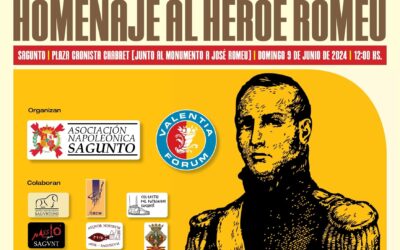
0 comentarios